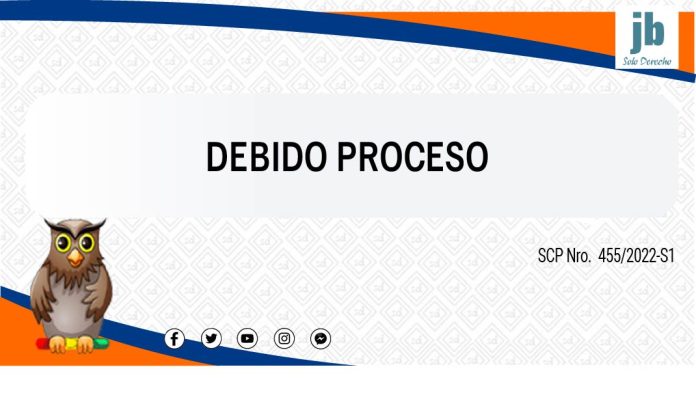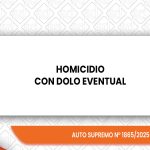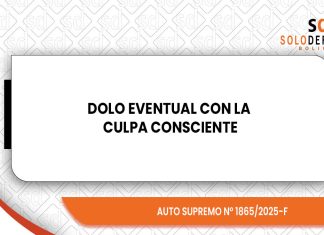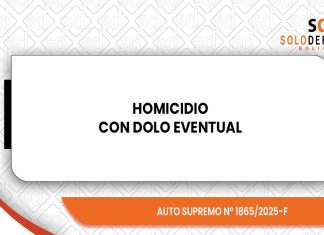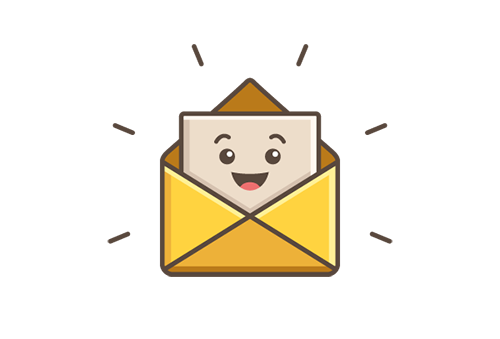El debido proceso se encuentra consagrado en la CPE como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos
“En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”.
Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en
Derecho a la defensa
En el contexto antes señalado, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional.
Derecho a la prueba
La SCP 0099/2016-S2 de 15 de febrero, se refirió al derecho a la prueba como elemento del debido proceso, en los siguientes términos:
(…) el derecho a la prueba se convierte en un elemento sustancial del debido proceso con respecto al derecho de acceso a la administración de justicia, por cuanto constituye el medio más importante para alcanzar la verdad de los hechos dentro de un proceso de investigación; en este sentido, el art. 115 de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, respondiendo a un principio universal de justicia, según el cual toda persona sometida a juzgamiento tiene derecho a defenderse, lo que implica el derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y a presentar y solicitar aquellas que las desvirtúen, siempre en conservación del derecho a la presunción de su inocencia.
De ahí que no puede ignorarse la importancia que revisten las pruebas dentro de todo proceso -judicial o administrativo- y con especial particularidad en materia penal, toda vez que únicamente a través de una exhaustiva producción y análisis de los elementos probatorios, el juzgador podrá adquirir el conocimiento, al menos superficial y mínimo, de los hechos, para poder, a partir de ello, aplicar las normas jurídicas pertinentes.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto1; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
- a. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
- b. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión2.
El Principio de aplicación objetiva de la ley, vinculado al derecho al debido proceso
En la sustanciación de todo proceso, los litigantes tienen derecho a que las autoridades jurisdiccionales, basen su decisión en sujeción a la ley y a las normas procesales; lo cual, viene a constituirse en el principio de aplicación objetiva de la ley, como componente del debido proceso. Al respecto, la SCP 2203/2012 de 8 de noviembre, que cita a la SC 0295/2010-R de 7 de junio, en su Fundamento Jurídico III.2, señaló que:
“…el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por ley, garantía y derecho a la vez, aplicable a los procesos judiciales y administrativos en los que se imponga sanciones”.
Entendimiento que fue asumido en la SCP 0671/2018-S2 de 17 de octubre.
El principio de legalidad y seguridad jurídica vinculadas al debido proceso
En cuanto al principio de legalidad
Sobre principio de legalidad, la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, sostuvo que si bien este principio implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; toda vez que, que el mismo supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma.
Por todo lo expuesto, se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado.
En cuanto al principio de seguridad jurídica
La Norma Suprema consagra en el art. 178.I, principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, tanto en el Órgano Judicial como en el Tribunal Constitucional Plurinacional; uno de esos principios es la seguridad jurídica que en términos de la jurisprudencia constitucional expresada en el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, entiende por una parte, como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de los individuos y las naciones, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; por otra parte, alude al deber que tiene el Estado de proveer seguridad jurídica a todos los ciudadanos, al goce de sus derechos fundamentales y derechos previstos en la Ley, en el marco del Estado de Derecho, con el fin de satisfacer los anhelos de una vida en paz, libre de abusos; específicamente en el ámbito judicial “implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la resolución”.
El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables5, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógicojurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela6, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.