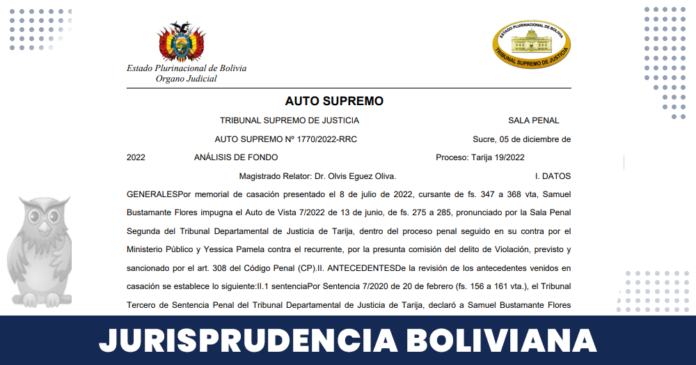Esta Sala Penal a través del Auto Supremo 226/2022-RRC. Sobre la temática señaló que:
La «Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Convención de Belem Do Pará», fue suscrita en el XXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, en Belém Do Pará – Brasil, siendo ratificada por Bolivia el 18 de octubre de 1994 mediante la promulgación de la Ley N° 1599.
Esta Convención es uno de los principales instrumentos de Derechos Humanos de las mujeres dirigido a aplicar acciones dirigidas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, basadas en su género, al tiempo que condena todas las formas de violencia contra la mujer, perpetradas en el hogar, en la comunidad o por el Estado y/o sus agentes. El art. 1 establece que, “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
En el marco normativo nacional, la CPE en el art. 15 establece que: “II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, y “III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
La Ley N° 348 del 9 de marzo de 2013 – Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece en el art. 1 que, “la ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”. A su vez, el art. 2 establece que “tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien”.
Continuando con dicha normativa especial, en su art. 6, define a la violencia como “cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Dicha normativa especial (Ley N° 348), por su art. 83 modifica el delito de violación, previsto y sancionado en el art. 308 del CP, quedando de la siguiente manera: “Se sancionan con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir”.
El 2013, a iniciativa de OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos) y ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas), se presenta en Panamá, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), documento que establece que, “la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en algunos sistemas penales bajo la figura del femicidio o feminicidio y en otros como homicidio agravado, constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer. Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado. Constituye una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y sexual y/o el derecho a la libertad personal. Esta definición incluye hechos violentos dirigidos en contra de las mujeres por su pertenencia al sexo femenino, por razones de género, o que las afectan en forma desproporcionada”.
Asimismo, con relación a la violencia de género, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia González y otras VS. México (Caso Campo Algodonero), establece que, “La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Al respecto, el Tribunal resalta lo precisado por la Comisión Interamericana en su informe temático sobre ´Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia´ en el sentido de que, la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”.
La misma sentencia refiere que: “…el CEDAW resalta que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades, y que, estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”.
Asimismo, la Corte IDH en la Sentencia Fernández Ortega y otros VS. México, señala que: “Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los Derechos Humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.
De la misma forma, la Corte IDH, respecto a torturas o violencia contra la mujer, la debida diligencia, protección y garantías judiciales en este tipo de hechos delictivos estableció de manera clara que: (…) los índices señalan un incremento pronunciado en las tasas de muertes violentas de mujeres con signos particulares de violencia motivada en su género, reconocido tanto por la Relatora de la CIDH, como de las Naciones Unidas, así como por las peritas del caso y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. La comisión considera que, ante este contexto, vigente a la época en que ocurrieron los hechos, el Estado conocía o al menos se encontraba en el deber de conocer la grave situación de riesgo real e inminente que en que se encontraba (…), mujer joven que estaba desaparecida en el contexto descrito que potenciaba la posibilidad de una afectación inmediata a su vida e integridad”, señalando posteriormente la citada Corte: “B. Los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. 34. La comisión reitera que uno de los aspectos primordiales para prevenir los actos de violencia contra la mujer se constituye por la investigación diligente de tales violaciones y la sanción a los perpetradores. En un contexto acreditado de violencia contra la mujer como el del presente caso, la impunidad se traduce en un mensaje de que los actos de violencia contra la mujer son tolerados y, además aceptados, permitiendo nuevamente su concurrencia”; por consiguiente, la mencionada Corte recordó que en casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del Tratado Interamericano Específico, la Convención de Belém Do Pará. Reiteró además que el deber de investigar tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En este escenario, las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer (como aconteció en el presente caso), especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada. Asimismo, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.
Finalmente, la citada CIDH, estableció respecto al derecho a la vida que: “(…) es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”
Ahora bien, de acuerdo al art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – «Convención de Belém do Pará», estableció que todos los Estados partes, deben condenar toda forma de violencia contra una mujer y acordaron adoptar políticas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y teniendo entre sus deberes, entre otros, el de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”; Convención que fue ratificada por Bolivia mediante la Ley de 18 de agosto de 1994, que es de cumplimiento obligatorio y de primordial aplicación en este tipo de delitos contra las mujeres, gozando este artículo de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al ser parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme el art. 410 de la CPE; pues, tutela derechos reconocidos a este sector vulnerable por la propia Ley Suprema y por la normativa internacional en materia de Derechos Humanos; por lo que, es deber del Estado Plurinacional de Bolivia de garantizar la prioridad de condenar todo tipo de violencia contra la mujer.
Continuando con la importancia del bloque de constitucionalidad en un Estado de Derecho como es el boliviano, resulta pertinente señalar que el Tribunal Constitucional de aquel entonces, emitió la Sentencia Constitucional (SC) N° 1662/2003-R, que estableció: “(…) este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”; criterio o entendimiento jurisprudencial que fue ratificado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1420/2004-R y 045/2005, entre muchas otras, dejando claramente sentado que el bloque de constitucionalidad está conformado por el texto de la Constitución, así como los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y posteriormente fue plasmado de manera expresa en el texto constitucional actual (art. 410.II de la CPE). (Las negrillas y subrayado son añadidos).
De lo anteriormente expuesto, el Estado Plurinacional de Bolivia, forma parte de numerosos convenios internacionales dedicados a proteger y promover los derechos humanos de sus habitantes. Un convenio de gran relevancia es el de la CEDAW (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women), que en español se traduce como la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” la cual es considerada como “La Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres” dado que contempla los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, civiles en los ámbitos público y privado de la vida de la mujer, por lo que, dicha protección fue recogida por la CEDAW en Bolivia, mediante las reformas legislativas emitidas, con la finalidad de proteger a este sector vulnerable (mujeres víctimas de violencia) desde la promulgación de a la actual Constitución, que establece categóricamente la igualdad entre hombres y mujeres, penaliza la violencia por razón de género y contiene garantías específicas de los derechos de las mujeres, tal como lo establece la ya citada Ley N° 348 de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), la cual se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir todo tipo violencia, realizar la correspondiente persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos, libres de todo tipo de violencia; cuyo único fin es mejorar su marco institucional y normativo destinado a acelerar la eliminación de la discriminación contra la mujer y a promover la igualdad entre los géneros.
En ese sentido, la Convención CEDAW en Bolivia dio cumplimiento a la finalidad de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reformando sus leyes en protección de este sector vulnerable de las mujeres, brindándoles una real igualdad de oportunidades a partir de la referida Ley hacia adelante en el Estado boliviano; sin embargo, debe ser considerada al momento de administrar justicia por los servidores judiciales, conforme el carácter obligatorio del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que señala que la perspectiva de género deberá ser aplicada desde el primer momento del proceso, tanto para hombres como para mujeres, y con mayor intensidad si es que en éste, intervienen o están involucradas mujeres, niñas o adolescentes, sean víctimas, demandantes, accionantes, recurrentes o demandadas.
La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional, implica cumplir el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizar la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas, eliminando el sesgo de género en la fundamentación y argumentación de las decisiones judiciales, principio de igualdad que se encuentra establecido en los arts. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8.II de la CPE, debiendo el Estado boliviano garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta la Ley Suprema, las Leyes y los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, bajo los principios ético-morales ñandereko (vida armoniosa) y teko kavi (vida buena) de todo ciudadano.
A su vez, el CEDAW resalta que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género” (extraído del Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folios 1937 y 1949).
De la misma forma, la Convención Belém Do Pará, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional conforme el citado art. 410.II de la CPE, considera a la violencia de la mujer, como cualquier conducta que genere daño en la integridad física de una mujer o su muerte; por consiguiente, este Alto Tribunal Supremo de Justicia asumió la protección al sector de mayor vulnerabilidad de víctimas mujeres ante cualquier tipo de violencia (física, sexual o psicológica) mediante la jurisprudencia establecida sobre la problemática violencia de género o de poblaciones vulnerables, como los Autos Supremos Nos. 179/2020-RRC de 17 de febrero, 111/2022-RRC de 21 de marzo, 193/2022-RRC y 182/2022-RRC, ambos de 4 abril, 257/2022-RRC, 270/2022-RRC y 266/2022-RRC, todos de 21 de abril, entre otros, que establecieron la importancia de una debida diligencia no solo en las labores investigativas, sino también en la resolución de los casos en el ámbito jurisdiccional sobre delitos por “violencia contra la mujer”, debiendo ser prevenida, investigada y sancionada por toda entidad estatal que tenga competencia en la materia este tipo de hechos delictivos contra este sector vulnerable de la sociedad, más aún, aquellas que forman parte del sistema de justicia penal, buscando erradicar cualquier hecho violento contra la mujer; por lo que, se debe tener presente en todo momento, acciones enmarcadas en la debida diligencia tanto en la investigación como en el juzgamiento del agresor, contribuyendo de esa forma a la eficacia y eficiencia del servicio de justicia en Bolivia, hacia el avance real del desarrollo de la Política de Género, impulsada desde el Órgano Judicial, en la promoción del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia paradigma consagrado en la propia Ley Suprema y normativa interna como los Tratados suscritos por el Estado boliviano sobre la temática; y consecuentemente, el Estado de conformidad a lo previsto en la CPE debe brindar mayor protección a este sector, latente y constantemente vulnerable, a efectos de dar cabal cumplimiento a los Tratados y Convenios suscritos y evitar la impunidad de este tipo delitos cometidos contra la mujer, eliminando toda tolerancia sobre los mismos, a efectos de tutelar materialmente a este sector vulnerable.