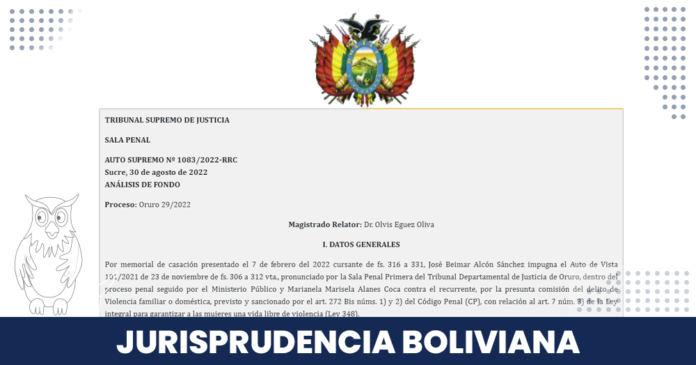La Constitución Política del Estado (CPE) en el art. 15 establece que: “II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, y “III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Convención de Belem Do Pará, fue suscrita en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, siendo ratificada por Bolivia el 18 de octubre de 1994 mediante la promulgación de la Ley N° 1599.
Esta Convención es uno de los principales instrumentos de Derechos Humanos de las mujeres dirigido a aplicar acciones dirigidas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, basadas en su género, al tiempo que condena todas las formas de violencia contra la mujer, perpetradas en el hogar, en la comunidad o por el Estado y/o sus agentes. El art. 1 establece que, “Para los efectos de esta Convención, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Respecto a los deberes de los Estados, el art. 7 establece que, “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”.
Esta Convención fue ratificada por Bolivia mediante la Ley de 18 de agosto de 1994, que es de cumplimiento obligatorio y de primordial aplicación en este tipo de delitos contra las mujeres, gozando este artículo de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al ser parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme el art. 410 de la CPE; pues, tutela derechos reconocidos a este sector vulnerable por la propia Ley Suprema y por la normativa internacional en materia de Derechos Humanos; por lo que, es deber del Estado Plurinacional de Bolivia de garantizar la prioridad de condenar todo tipo de violencia contra la mujer.
Continuando con la importancia del bloque de constitucionalidad en un Estado de Derecho como es el boliviano, resulta pertinente señalar que el Tribunal Constitucional de aquel entonces, emitió la Sentencia Constitucional (SC) N° 1662/2003-R, que estableció: “…este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”; criterio o entendimiento jurisprudencial que fue ratificado por las Sentencias Constitucionales 1420/2004-R y 45/2005, entre muchas otras, dejando claramente sentado que el bloque de constitucionalidad está conformado por el texto de la Constitución, así como los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y posteriormente fue plasmado de manera expresa en el texto constitucional actual, en el art. 410.II de la CPE.
La Ley N° 348 del 9 de marzo de 2013 – Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece en el art. 1 que, “La ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”. A su vez, el art. 2 establece que “tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien”.
Dicha normativa especial, incorpora al CP el delito de Violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado en el art. 272 Bis., que establece que: “Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en pena de reclusión de dos a cuatro años, siempre que no constituya otro delito:
- El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia.
- La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia.
- Los ascendientes o descendientes, hermanos o hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado.
- La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad”.
Ahora bien, para comprender el tipo penal, es necesario realizar una identificación de sus elementos constitutivos, a saber:
a) el sujeto pasivo, cualquier persona natural, b) el sujeto activo, cualquier persona natural,
c) el bien jurídico protegido, la integridad corporal y la salud,
d) la consumación, es un delito de resultado, pero admite la tentativa,
e) el verbo rector, agrediere física, psicológica o sexualmente, f) la sanción, dos a cuatro años, y
g) los sujetos activos calificados, que son:
1) El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia,
2) La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia,
3) Los ascendientes o descendientes, hermanos o hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado y
4) La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad.
Con relación a los elementos constitutivos identificados, es necesario realizar las siguientes precisiones. El sujeto pasivo del delito, o la víctima, puede ser cualquier persona natural; sin embargo, se debe tener en cuenta lo señalado por el art. 5.IV de la Ley 348 que dice: “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que, por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquier de las formas que esta ley sanciona, independientemente de su género”; es decir, la víctima no necesariamente será una mujer, pudiendo ser también, dependiendo de la situación de vulnerabilidad, un hombre. En ese mismo sentido, Mauricio Nava Morales señala lo siguiente: “Dentro del ámbito de aplicación del art. 5 de la ley 348, se tiene que, su alcance jurídico rige para todas las personas que se encuentren en una situación vulnerable, independientemente de su género, es decir, que también protege al varón. El Ministerio Público al momento de conocer la noticia criminosa, debe hacer un análisis objetivo para evaluar y determinar las circunstancias en que llegar a suceder los hechos, sin limitarse a considerar que la víctima solo puede ser mujer”.
El sujeto activo del delito, será una persona natural, y que no necesariamente tendrá que ser un hombre, pudiendo ser también una mujer, esto al amparo de lo dispuesto por el art. 6 num. 6) de la ley 348 que expresa: “Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones. Agresor o agresora. Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona”.
Respecto al bien jurídico protegido, el delito de Violencia familiar o doméstica, incurso en el art. 272 bis, creado por el por el art. 84 de la Ley 348, incorpora tipo penal en el libro segundo – parte especial, título VIII – Delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano, capítulo III – Delitos contra la integridad corporal y la saludo del CP. Al respecto, se entiende por integridad corporal al: “Interés jurídico protegido por el delito de lesiones cuando su resultado perjudica a la salud por suponer la pérdida, la inutilidad o el menoscabo de una de las partes del cuerpo humano”, y por salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Con relación al verbo rector, se refiere a la agresión, sea esta física, psicológica o sexual y debe ser cometida por el sujeto activo, en cualquiera de sus cuatro modalidades, descritas ut supra.
Ahora bien, la violencia familiar o doméstica, como tipo penal, es una parte de la violencia de género, y al respecto, la Organización de las Naciones Unidas, tiene entre una de sus agencias de trabajo a ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y, con relación a la violencia contra las mujeres y las niñas, señala: “… es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia –confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica– han provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea”.
ONU Mujeres respecto a los tipos de violencia contra las mujeres, señala textualmente: “Violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado. Este tipo de violencia, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico (incluidas las amenazas de tales actos) que influya en otra persona. Esta es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres a escala mundial.
La violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado puede incluir:
- Violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.
- Violencia emocional. Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la sentencia González y otras VS. México (Caso Campo Algodonero), establece que, “133. Distintos informes coinciden en que, aunque los motivos y los perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos, muchos casos tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer. Según Amnistía Internacional, las características compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida. El Informe de la Relatoría de la CIDH señala que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres. A su vez, el CEDAW resalta que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”.
En el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, la CorteIDH expresa lo siguiente: “207. La Corte estima que, la violencia basada en el género, es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y art. 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que, la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación, así como la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género”.
Finalmente, la Corte IDH en la sentencia Fernández Ortega y otros VS. México, señala que: “118. Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los Derechos Humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.